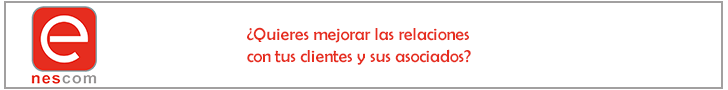Caminando en el Parque Mirador Sur, este colaborador encontró que los pericos encarnan historias de amor y hasta nos enseñan a volar juntos.
Quien camina temprano por el Parque Mirador Sur, cuando el sol apenas empieza a colarse entre las copas de las maras y los almendros viejos, sabe que la ciudad todavía no ha terminado de despertarse. A esa hora, antes de que el ruido gane la batalla, Santo Domingo pertenece a los corredores, caminadores y otros que silenciosamente se ejercitan, esperando con ello, mejorar la salud, tener un mejor día y organizar mentalmente las actividades que se harán, y a los pericos del parque.
No son aves discretas. Discuten, se llaman, se reclaman. A veces parecen repetir, en verde y amarillo, los mismos conflictos humanos que se viven abajo, sobre el asfalto caliente.
Bajo una mara frondosa, testigo de décadas de domingos familiares y silencios históricos, Lorina estaba molesta.
—Loreto, estoy muy enojada contigo —decía, con las plumas apenas erizadas, sin gritar, pero con la firmeza de quien ama y exige.
Loreto, encaramado en un mango de los que por allí llaman Colón, conversaba distraído con Lorenzo. Había pasado la mañana comiendo mangos maduros, diciendo pendejadas y observando cómo la ciudad respiraba entre bocinazos lejanos y pasos apurados.
—¿Y qué te he hecho ahora, Lorina? —respondió él, con ese tono suyo, mitad inocente, mitad provocador—. Comer mangos y hablar tonterías no debería ser delito ambiental.
—Nada más que eso —replicó ella—. Nada más que tú no quieres volar en pareja, como los demás pericos.
Loreto soltó una risa breve, casi un aleteo. Lorenzo lo miró con asombro de amigo intrigado.
—¿Y quién impuso esa costumbre? Siempre he volado solo cuando me da la gana. A veces me uno a un grupo, a veces no.
Lorina bajó la voz.
—No seas insolente. Somos pericos pueblerinos, Loreto. Eso de volar solos era cosa de nuestros abuelos, allá en las montañas de Santiago Rodríguez.
Lorina hablaba desde la memoria. Su abuelo había bajado del sur de la provincia, desde la Cordillera Central, cerca del Parque Nacional José Armando Bermúdez, cansados de volar entre pinos y de comer siempre lo mismo, cansados de no poder aprender ni moverse libremente.
—Yo nací en el almendro del Hotel Embajador —continuó—, pero me crié aquí, en el Mirador. Siempre había volado acompañada… hasta que te conocí y me casé contigo.
Lo se Lorina, dijo Loreto ripostándole, mis raíces vienen de las Lomas de Zamba, en Sabaneta, mi abuelo cansado de la escases de agua y de los anones, un día inicio un vuelo que se detuvo en el almendro del Hotel, yo también vengo de ahí.
Loreto guardó silencio. Abajo, un niño señalaba el árbol y le decía a su madre que los pericos parecían discutir como personas.
—Esa conversación la seguimos más tarde —dijo al fin—. Lorenzo y yo vamos a inspeccionar una mata de níspero cerca de la avenida. Dicen que ya está madurando y los mangos se están acabando.
—No olvides que hoy hay fiesta en el almendro del Embajador —le recordó Lorina—. No te canses mucho.
Loreto y Lorenzo regresaron contentos. Había comida suficiente, y eso siempre daba tranquilidad. La ciudad podía llenarse de concreto, de torres nuevas y promesas viejas, pero mientras quedaran árboles con frutos, los pericos resistían.
Loreto y Lorina se habían conocido en una fiesta que daban los padres de ella, en un viejo cajuil que ya no tenía muchas ramas ni frutos, pero seguía siendo el preferido del Perico Mayor, padre de Lorina. Fue amor a primera vista. No ruidoso, no espectacular. Un amor sencillo, como cuando dos aves se reconocen sin explicaciones.
Esa noche, en el almendro del Hotel Embajador, hubo fiesta grande. Llegaron pericos del Mirador, del Embajador, de Gazcue y hasta alguno que decía venir del Jardín Botánico. Hubo frutas dulces, historias viejas, vuelos cortos y risas verdes.
Loreto buscó a Lorina entre las ramas iluminadas por la ciudad. Cuando la encontró, no hizo un discurso. Se posó a su lado. Las palabras sobraban.
—Mañana volamos juntos —le dijo.
Lorina no respondió. Apoyó apenas su ala contra la de él.
A veces, desde un banco del Mirador, uno ve pasar una pareja de pericos cruzando en vuelo parejo hacia el Hotel Embajador. No se separan, no se adelantan. No compiten.
Entonces uno entiende que no son solo aves.
Son la memoria verde de una ciudad que todavía recuerda cómo se ama, cómo se discute y cómo, pese a todo, se aprende a volar juntos.